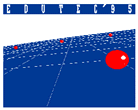
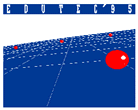


| Directores: Felicidad Loscertales Abril Julio Cabero Almenara |
Antonio Cabero, Rosalía Romero, Ana Duarte, |
Antonio Feria, Ignacio Aguaded, y Pedro Román. |
Por el peso específico que está adquiriendo esta circunstancia, se están desarrollando en los equipos de investigación de la Universidad de Sevilla, "Comunicación y Rol Docente" y "Grupo de Investigación Docente", una serie de estudios centrados en el análisis de lo que el espejo de la realidad que son los Medios de Comunicación Social recoge, en concreto, sobre los profesionales de la Enseñanza y la Educación.
El objetivo que este trabajo, que digámoslos desde el principio se encuentra en sus momentos iniciales, se plantea es conocer las formas, características y prevalencia de la atención a los profesores en el cine. Y podemos definirlo como un objetivo doble, en la medida en que vamos a considerar al docente como profesional inmerso en un colectivo de trabajadores y en el Sistema educactivo y, a la vez, como persona que pertenece a una sociedad concreta, recibiendo de ellas mensajes con demandas y expectativas que marcan su trabajo profesional.
Al realizar el análisis de contenido de los documentos seleccionados, surgían una serie de interrogantes: Por un lado, nos preguntábamos sobre unas dimensiones que están vinculadas a la comunidad general y a la relación que se establece, desde ella, con los docentes: ¿Se puede encontrar en los M.C.M. suficientes datos como para que el público adquiera una información consistente y válida sobre ellos? ¿Qué roles se le asigna, en la actualidad, a los docentes? ¿Existe un cambio de actitud ante los profesionales de la enseñanza en nuestra sociedad? Por otro lado, nos preguntábamos sobre otras cuestiones que tienen que ver con los profesores como colectivo de trabajadores: sus demandas, inquietudes, relaciones laborales, etc. y cómo estas se canalizan a través de las películas en donde aparecen.
El estudio de estas interrogantes nos llevará a concluir con una serie de reflexiones que, sin duda, serán la base de futuros trabajos.
A partir de trabajos como los de Klapper en 1960 sobre los efectos de los "mass-media", la investigación sobre los M.C.M. en su interacción con el público, ha puesto de manifiesto que los mensajes elaborados por ellos se pueden interpretar como "un espejo donde se refleja la cultura de un país y de una época y el crisol, la matriz en la que aquella se forma y se transforma" (Pérez Serrano, 1984, p. 15).
Autores como Mota (1988), por ejemplo, exponen un esquema muy claro sobre las funciones que ejercen los M.C.S. en la sociedad actual, desdoblándolas en dos grandes apartados:
1. Funciones de Comunicación
- De orientación (del pensamiento, de opiniones...)
- De expresión (de valores, de acciones sociales...)
- De presión
- De diversión
- De psicoterapia social
En la actualidad ya no es tan fácil referirse a la relación profesores - alumnos; hay que contextualizar esa relación dentro de la Comunidad Educativa y esta, a su vez, dentro de la Comunidad General. Por tanto, ahora más que nunca tenemos que centrarnos, como decíamos, en la comunicación social y no tanto en la comunicación individual.
Desde esa perspectiva y elevándonos a un cierto nivel de filosofía social, el profesor es, en primer lugar, el representante de la sociedad, que le confiere la misión de incorpo rar a sus nuevos miembros, dándoles la oportunidad de ser ciudadanos de pleno derecho y personas, en toda la extensión de la palabra.
Es decir, todo profesor debe ser consciente de que ha de ofrecer respuestas a una serie de demandas, de expectativas sociales. Y aquí es donde el panorama real de esas expectati vas sociales a través de un amplificador tan cualificado como el de los M.C.S. se convertiría en un elemento de estimable valor. No podemos olvidar que, según la Teoría de Sistemas y el Enfoque Sistémico, la sociedad se constituye como un sistema externo que englobaría al sistema educativo dentro del cual se encuentran otros sistemas como, en nuestro caso el colectivo de docentes.
Si tenemos en cuenta, con Marín (1992), que los estímulos a los que estamos sometidos durante nuestra vida de relación social son la causa de las conductas que desplegamos habitualmente y que, a la vez, esas conductan son capaces de modelar el medio social, podemos entender que los M.C.S. podrían ser vehículo no sólo de información mediante los cuales la Sociedad se vincula a determinados profesionales, sino que, a la vez, (y a modo de boomerang), la información canalizada, de alguna manera, refleja lo que la comunidad espera de ellos y marca el propio trabajo de estos profesionales. Del mismo modo, los docentes como colectivo, con su actividad diaria, delimitarían la información que llega a los medios. Una contí nua retroalimentación que establece el proceso de la Educación en la Sociedad Actual como una situación dinámica.
En esta línea irían las palabras de Peiró (1983):
Sin embargo, y como recoge la profesora Loscertales (1991), de una forma cada vez más generalizada y a causa de unas demandas excesivas, contradictorias y ambiguas, muchas veces no se consigue el balance deseable entre lo que el profesional puede percibir como expectativas sociales y lo que puede ofrecer para satisfacerlas.
Según todo lo que queda dicho, las líneas de investigación psicosocial sobre el rol docente podrían orientarse a delimitar la "identidad profesional" utilizando un término claramente específico. Es importante aclarar que no se trata de hacer estudios de personalidad, puesto que no se ha podido demostrar que para ser profesor sea preciso tener un determinado perfil personal o ciertos rasgos característicos (Abraham, 1993). Sin embargo, lo que sí está claro es que el ejercicio de una profesión confiere determinadas dimensiones a la vivencia del sí mismo y eso es lo que se conoce como identidad en Psicología Social.
En este tipo de investigaciones está siendo un complemento muy útil el recurso a ciertos conceptos de las teorías psicodinámicas tales como las dimensiones públicas y privadas del yo, el nivel de aspiraciones, lo real y lo ideal, etc. Mientras que la Teoría General de Sistemas aporta sus planteamientos para la comprensión de las dimensiones generales de los sistemas social y educativo que sirven de marco a esta actividad profesional.
¿De dónde viene las expectativas que generan el rol profesional?
a) de las demandas sociales para cubrir determinadas necesidades de la población y del cuerpo social,
b) de la integración en la conciencia del sujeto de las directrices recibidas en su formación profesional,
c) de los mensajes introyectados en el super yo a dos niveles, primero durante la infancia y la adolescencia en tanto que valores humanos absolutos para construir su identidad individual y, después, durante la socialización laboral por las presiones del colectivo profesional con el que se he de identificar el sujeto para construir su identidad profesional.
De la identificación con todas estas expectativas que, cuan do han sido aceptadas y apropiadas por el "cuerpo" o "grupo profesional" ya son sus características definitorias, surge la noción de identidad profesional. Para entenderla resulta muy adecuada la teoría de Lersch (1967) sobre el "sí mismo"
sí mismo del grupo, por categorización con los demás miembros del grupo y sus ideales, objetivos y normas;
sí mismo del espejo, según sea la imagen que a daca uno le devuelve el colectivo social en el que se desenvuelve.
Pero ¿qué espejo? La sociedad actual como sociedad de comunicación masiva tiene un "espejo" muy peculiar y es el de los M.C.M. Porque, en efecto, puede ser caracterizada como la sociedad de la comunicación. Si ha podido hablarse de algunos pasos decisivos en la historia de la humanidad como hitos que marcaron época, el fenómeno de la comunicación masiva es uno de ellos. Con esto queremos decir que la generalización "planetaria" de la comunicación de masas ha marcado el comienzo de una nueva época y será estudiada por la Historia como una de las grandes revoluciones que alteraron muy significativamente la vida de los hombres y de las sociedades.
Este planteamiento conduce a la consideración de las formas que adquiere el fenómeno actual de la comunicación y el alcance social de estas nuevas dimensiones. Y aunque se trate de una calificación poética, literaria o si se quiere utópica, los M.C.M. son, en un amplio sentido, "el cuarto poder". Lo cual quiere decir que su presencia en la sociedad que se asoma al umbral del siglo XXI no es inocua ni poco significativa. Antes al contrario, tiene un peso de gran importancia si no totalmente decisivo.
Los nuevos estilos y técnicas de comunicación (la "aldea global" de Mc Luhan ha de ser traída aquí a colación) representan para la sociedad actual una evidente y radical transformación. Ahora bien, pese a esta evidencia, el mundo académico no había sido muy consciente hasta hace muy poco tiempo de la necesidad de interesarse por este tema por lo que los desarrollos científicos en torno a él son escasos y parciales.
Y, sin embargo, el impacto que la labor de los profesionales de los M.C.M. produce en sus públicos es, en la mayoría de sus dimensiones, de carácter psicosocial y merece la pena poner de relieve esta circunstancia. Insistiendo, además, en que no solamente hay que conocer los efectos de los M.C.M. con el interés del científico en su laboratorio o en su torre de cristal, sino dentro de una dinámica más completa que, sin abandonar este matiz científico, afronte también la responsabilidad de la intervención directa.
Como podrá imaginarse el lector, la metodología general que utilizaremos se apoya en las investigaciones precedentes y adopta como estrategia de investigación la técnica del análisis de contenido (Muchielli, 1984, Weber, 1985; Bardin, 1986; Kripperdorff, 1990; Clemente y Santallana, 1991), técnica de investigación, que persigue como objetivo describir de forma objetiva y cuantitativa los contenidos manifiestos de una comunicación expresada en algún tipo de texto, sea éste impreso, audiovisual, o no verbal.
En la investigación se están realizando varias fases, algunas de ellas simultaneadas en el tiempo, que en líneas generales reflejan las fases propuestas por los autores citados para la aplicación del análisis de contenido:
Formación del Sistema Categorial,
Codificación,
Análisis e interpretación.
Se está preparando en el momento actual la elaboración del sistema categorial y el cuestionario que servirá como instrumento de medida y recogida de datos.
Al mismo tiempo, como una base de verificación y de contraste, también hemos tocado la exploración directa del público a través de técnicas de investigación social predominantemente cualitativas como la de los "grupos de discusión" (Krueger, 1990). Se han realizado varios de estos grupos con distintos colectivos y del estudio del material recogido ha podido establecerse que la imagen social del profesorado proviene de:
Recuerdos infantiles y posiciones actuales... desde regresiones al rol del alumno,
Exigencias y expectativas formuladas al docente (la sociedad):
que guarden de peligros,
que eduquen
que instruyan en las ciencias y saberes.
Lo más destacado y llamativo que se advierte, en una primera aproximación, es una serie de fuerte contrastes -o mejor se podría decir de contradicciones- entre una idealización muy elevada, poética incluso, y la más dura visión de la realidad puesta de manifiesto con tintes que a veces parecen de aguafuerte goyesco o de caricatura agresiva.
Ideales elevados que nos presentan "una gran misión social" (con las notas de embellecimiento del ideal). Y frente a ellos la realidad cotidiana en la que se encuentra "una simple profesión" (con las dificultades de las que se basan en relaciones humanas)
Los estereotipos son contenidos cognitivos gratuitos y no verificados que, no obstante, se basan siempre en algunos datos reales que son los que dan consistencia a las creencias que desencadenan. Su función primordial es la economía de esfuerzos en la tendencia a la integración con el grupo de referencia. En los datos que estamos obteniendo por lo general y de la misma forma que hemos encontrado dos líneas en el apartado que hemos denominado "contradicciones", hay también dos líneas de estereotipos, en cierto modo paralelas que reflejan los positivos y los negativos.
ESTEREOTIPOS POSITIVOS QUE MUESTRAN LA IDEALIZACION
Es el "salvador" de la humanidad y de cada ser humano,
Forma, educa y transmite ideales y valores,
Se comunica bien y comprende al alumnado,
Sabe cuidar de su clase y mantenerla con equilibrio entre la disciplina y la libertad,
Los profesores son autoritarios y distantes (están subidos en la "tarima"),
Sólo le interesan los conocimientos científicos,
Los alumnos y el profesorado no se comunican ni se quieren bien,
Los profesores son violentos y reciben violencia,
Los objetivos de "formación humana"
Profesionalidad / "carisma"
Los alumnos no son adecuadamente estimulados
Inadaptación y fracaso escolar
Enseñanza tradicional / enseñanza renovada"
Temas sociales: Racismo, marginación y pobreza, etc.
BARDIN , L. (1986): El análisis de contenido, Madrid, Akal.
CLEMENTE, M. y SANTALLA, Z. El docuemnto persuasivo. Análisis de contenido y publicidad, Madrid, Deusto, 1991.
KRIPPENDORFF; K. Metodología del análisis de contenido, Barcelona, Paidós, 1990.
LOSCERTALES, F. y MARIN, M. (1993); Dimensiones psicosociales de la Educación y de la Comunicación. Sevilla, Eudema.
LOSCERTALES, F. (1992): "Presentación" en GUIL, A. La interacción social en Educación; Sevilla, Sedal, 11-14.
LOSCERTALES, F. (1987): La otra forma de ser profesor, Servicio de Publ. de la Universidad de Sevilla.
LOSCERTALES (1991): Guia didáctica en Peiró y otros: El estrés de enseñar,Alfar, Sevilla.
MARIN, M. (1992): Socialización y comunicación, en Guil, A. y otros: La interacción social en la educación, Sedal, Sevilla, 97-128.
MOTA, I.de la (1988): Función social de la información, Madrid, Paraninfo.
MUCCHIELLI, R. (1977): L´analyse de contenu, París, ESF, 1977.
NUÑEZ, T. LOSCERTALES, A. (1994) La imagen del profesor. ¿Roles o estereotipos? Un estudio a través de la Prensa, en BLAZQUEZ, F., CABERO, J. y LOSCERTALES, F., (1994) En memoria de José Manuel Lopez Arenas, Sevilla, Alfar, 227-234.
PEIRO, J.M. y otros (1991): El estrés de enseñar, Sevilla, Alfar.
PEIRO, JM. (1983): "Dimensiones psicosociales del comportamiento del individuo en la organización", Revista de Psicología General y Aplicada, 6, 38, 625-660.
PEREZ SERRANO, G. (1984) Análisis de contenido en la Prensa. Madrid, Uned.

 |
Edutec 95 - Materials |